La reforma laboral que está transformando el trabajo en Colombia.
La Ley 2466 de 2025 moderniza el derecho laboral colombiano con cambios profundos en contratación, jornada, teletrabajo, turnos de descanso y derechos colectivos. Descubre sus claves, beneficios y retos.
DERECHO LABORAL
Mauricio Betancour
8/12/20258 min leer
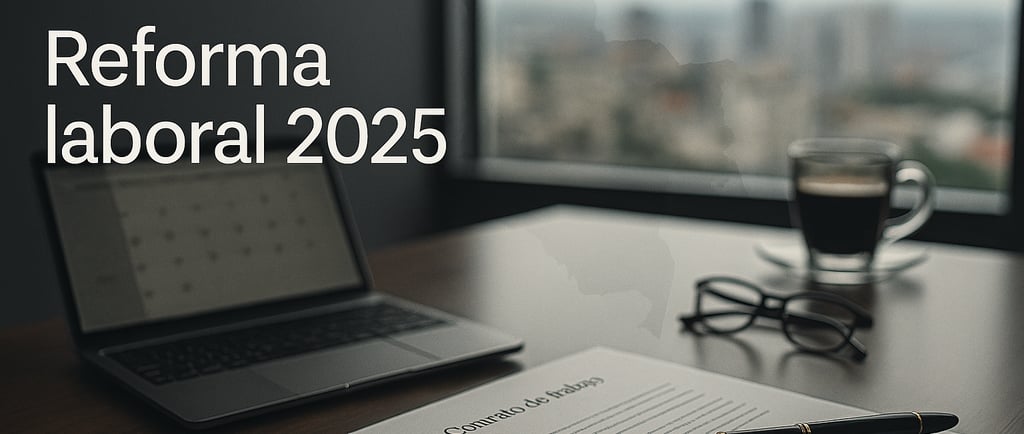
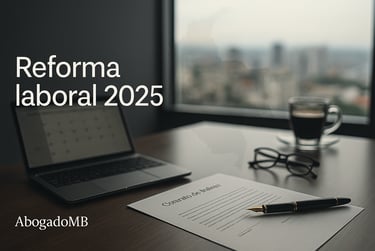
Ley 2466 de 2025
Hubo un tiempo en el que las reglas laborales en Colombia parecían escritas para un mundo que ya no existía. Las oficinas estaban siempre llenas, el teletrabajo sonaba a utopía y los contratos a término fijo se renovaban casi por costumbre. Las jornadas eran rígidas, los descansos previsibles y la tecnología apenas rozaba el día a día del trabajo. Pero el mundo cambió, y lo hizo tan rápido que la ley se quedó varios pasos atrás.
En medio de esta brecha entre norma y realidad, llegó la Ley 2466 de 2025, una reforma que no se limita a modificar artículos dispersos, sino que reescribe la forma en que empresas y trabajadores se relacionan. No es exagerado decir que esta ley es una de las más importantes en décadas: su alcance va desde la manera en que se contrata y se termina un vínculo laboral hasta la organización de turnos, el reconocimiento del teletrabajo y la integración de los aprendices al mundo formal.
Su esencia es clara: más estabilidad para el trabajador y más seguridad jurídica para el empleador, pero con una condición innegociable: todo debe estar documentado, registrado y justificado. La improvisación deja de ser una opción y la trazabilidad se convierte en la mejor defensa ante cualquier conflicto.
La aprobación de la Ley 2466 de 2025 marca un punto de inflexión en la historia del derecho laboral colombiano. Esta norma surge como respuesta a un mercado de trabajo que, en los últimos años, ha cambiado a una velocidad vertiginosa. La digitalización, la adopción masiva del teletrabajo, la aparición de nuevos modelos productivos y el cambio en las expectativas de las nuevas generaciones de trabajadores han evidenciado la distancia entre la realidad y un marco legal que aún respondía a las lógicas del siglo pasado. En ese contexto, la reforma no pretende únicamente modernizar artículos dispersos del Código Sustantivo del Trabajo, sino establecer una arquitectura normativa más coherente, flexible y a la vez protectora.
La premisa central de esta ley es sencilla pero ambiciosa: conciliar la protección de los derechos laborales con la necesidad de garantizar la competitividad y sostenibilidad de las empresas. Esto se traduce en una apuesta por la estabilidad contractual como norma, combinada con mecanismos que permiten adaptar las relaciones laborales a entornos productivos cambiantes. A diferencia de reformas anteriores que se enfocaron en reducir costos o flexibilizar sin demasiados contrapesos, la Ley 2466 coloca la trazabilidad documental y la transparencia en el centro de la gestión laboral. La flexibilidad, en este nuevo marco, no es un privilegio unilateral del empleador, sino un proceso acordado, registrado y sujeto a control.
Uno de los cambios más visibles está en las modalidades de contratación. El contrato a término indefinido recupera su papel como regla general, mientras que el contrato a término fijo queda supeditado a una causa objetiva y documentada que justifique su temporalidad. Esta exigencia se complementa con límites claros en las prórrogas y con mayores controles para evitar la simulación de permanencia bajo la figura del contrato temporal. En materia de jornada laboral, la reforma redefine la franja de nocturnidad y actualiza los recargos, incluyendo el trabajo en días de descanso obligatorio, todo ello con calendarios de transición que permiten a las empresas reorganizar turnos y presupuestos.
En este punto, la ley introduce una precisión clave: la gestión de turnos de descanso. Antes, muchas empresas organizaban el descanso semanal y las jornadas especiales de forma informal, ajustando sobre la marcha y, en ocasiones, sin compensaciones adecuadas. Ahora, el marco es más estricto. No solo se exige que el descanso se otorgue de manera efectiva, sino que cualquier trabajo realizado en esa franja se pague con el recargo correspondiente, incluso si se concede un día compensatorio después. Además, las modificaciones a los turnos deben notificarse con antelación suficiente y dejar un registro verificable. Esto obliga a planificar con mayor rigor y a contar con sistemas de control horario que permitan calcular compensaciones y recargos sin margen de error. La consecuencia de no hacerlo puede ser costosa: reclamaciones retroactivas por pagos incompletos o incorrectos.
El teletrabajo y el trabajo remoto ocupan un lugar relevante en el nuevo texto. La ley establece la obligación de contar con acuerdos escritos que definan las condiciones, la provisión o compensación por el uso de medios y herramientas, y las medidas de prevención de riesgos, tanto físicos como psicosociales. Y aquí entra en juego otro cambio de gran impacto: la redefinición del derecho a la desconexión. Aunque ya existía en normas previas, la Ley 2466 lo convierte en un requisito operativo verificable. No basta con mencionarlo en el reglamento interno: ahora debe aplicarse de forma tangible, evitando que el trabajador reciba órdenes, mensajes o tareas fuera de su jornada salvo en casos excepcionales predefinidos. Esto supone establecer bandas horarias reales, ajustar las herramientas de comunicación corporativa y formar a los jefes para que respeten los límites. Para los trabajadores, es un escudo frente a la hiperconexión y el agotamiento; para las empresas, es un cambio cultural que puede elevar el bienestar y la productividad, pero que exige control y disciplina.
En cuanto a la terminación de los contratos, la Ley 2466 insiste en la necesidad de una motivación suficiente, el respeto estricto del debido proceso y la congruencia entre las causas invocadas y las pruebas que las respalden. Lejos de abaratar el despido, la norma lo somete a un estándar probatorio más alto, reforzando la protección en casos de estabilidad reforzada como maternidad, salud o fuero sindical. Esta estructura busca ofrecer seguridad jurídica a ambas partes: al empleador, al brindarle reglas claras para gestionar su personal; y al trabajador, al otorgarle mecanismos para cuestionar decisiones arbitrarias.
El aprendizaje, históricamente tratado como una figura especial y a veces ambigua, se transforma en un vínculo laboral con todas las coberturas de seguridad social y prestaciones según la etapa de formación. La integración con el SENA y la trazabilidad en los reportes se vuelven obligatorias, de modo que la formación práctica se convierta en una verdadera puerta de entrada al empleo formal y no en un periodo precario encubierto. Este cambio, si se aplica correctamente, puede cerrar brechas entre formación y empleo, y mejorar las tasas de retención en las empresas.
En el plano colectivo, la ley reafirma el papel de la negociación como herramienta para mejorar los mínimos legales. Se promueve que acuerdos sobre organización del tiempo, teletrabajo o desconexión se definan a través del diálogo social, lo que obliga a las empresas a desarrollar canales internos de comunicación y resolución de conflictos. De igual forma, la inspección laboral recibe un papel más activo en la verificación de que la flexibilidad no se convierta en precarización.
Las reacciones no se han hecho esperar. Los sindicatos han manifestado su preocupación por la posibilidad de que, en la práctica, la flexibilidad se use para debilitar garantías históricas. Han pedido que se fortalezcan los mecanismos de control y que se establezcan cláusulas que impidan la regresividad en materia de derechos. Por su parte, el sector empresarial ha recibido la reforma con optimismo moderado, destacando la simplificación normativa y los incentivos para formalizar el empleo, pero reclamando guías técnicas claras y transiciones graduales para adaptarse. Desde la academia y la sociedad civil, el énfasis está en la necesidad de monitorear el impacto de la ley en temas como la conciliación de la vida laboral y personal, las brechas de género y la inserción laboral de los jóvenes.
Para las pequeñas y medianas empresas, que representan una porción significativa del empleo formal, la implementación de la Ley 2466 supone un reto importante. La actualización de contratos, reglamentos internos y políticas de jornada, así como la reorganización de turnos y la liquidación de recargos, puede impactar de manera directa en sus costos operativos. Sin embargo, las PYMES que adopten una estrategia proactiva, con procesos documentados y reglas claras, no solo reducirán su exposición a riesgos jurídicos, sino que podrán convertir el cumplimiento en un factor de reputación y competitividad.
En perspectiva comparada, esta reforma se diferencia de las leyes laborales aprobadas en décadas anteriores. Mientras la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002 priorizaron la flexibilización del mercado, la Ley 2466 apuesta por un equilibrio verificable, con énfasis en la causa objetiva, el registro documental y la integración de nuevas figuras como el teletrabajo y el aprendizaje formal. Más que un cambio de normas, es un cambio de cultura organizacional que exige a las empresas gestionar el tiempo, los contratos y las condiciones laborales con un nivel de orden y previsibilidad mucho mayor.
Imaginemos a una empresa mediana de tecnología en Medellín que, antes de la reforma, contrataba a su equipo de desarrollo bajo contratos a término fijo, renovados año tras año sin una justificación sólida. Con la Ley 2466 en vigor, ese esquema ya no es viable. Ahora, la compañía debe demostrar con documentos que el contrato temporal responde a una necesidad puntual, como el desarrollo de un software específico con fecha de entrega determinada. De lo contrario, deberá optar por un contrato indefinido. Este cambio obliga a replantear la estrategia de contratación, pero también abre la puerta a relaciones laborales más estables y a un menor desgaste en procesos de vinculación y capacitación.
Pensemos también en una fábrica textil en Bucaramanga que implementa turnos rotativos. Antes, la planificación se hacía de manera informal, con ajustes de último minuto que muchas veces no quedaban registrados. Ahora, la nueva franja de nocturnidad, el control sobre los días de descanso obligatorio y la exigencia de notificación previa obligan a documentar cada cambio, recalcular costos y dejar trazabilidad. Esto, aunque implica mayor disciplina administrativa, también evita reclamaciones por horas no liquidadas correctamente y reduce el riesgo de demandas.
En el terreno del teletrabajo, imaginemos a una diseñadora gráfica que presta sus servicios desde Cali para una agencia de publicidad en Bogotá. Bajo el nuevo marco, ya no basta con “acordar por WhatsApp” que trabajará desde casa. La empresa debe formalizar un contrato o anexo que establezca horarios de disponibilidad, mecanismos de desconexión, provisión o compensación por equipos y una evaluación de riesgos psicosociales. Si bien esto implica más pasos formales, también le garantiza a la trabajadora que su tiempo personal será respetado y que tendrá cobertura en caso de accidente laboral.
En cuanto al aprendizaje, consideremos a un joven en etapa práctica del SENA vinculado a una empresa metalmecánica. Antes, podía encontrarse en una zona gris, con aportes parciales y sin claridad sobre sus prestaciones. Con la Ley 2466, su vínculo se reconoce como laboral especial, con seguridad social plena y trazabilidad de reportes. Esto no solo dignifica su formación, sino que incentiva a las empresas a invertir en su capacitación sabiendo que pueden retenerlo después como empleado formal.
Estos ejemplos muestran que la Ley 2466 no es un cuerpo normativo abstracto, sino un conjunto de reglas que impactan decisiones cotidianas: desde la manera en que se contrata y se asignan turnos hasta cómo se mide el desempeño y se protege la salud de quienes trabajan a distancia. La clave está en entender que no se trata de imponer cargas innecesarias, sino de construir un marco de relaciones laborales más ordenado, previsible y justo.
En última instancia, el verdadero cambio que propone esta reforma es cultural. Obliga a las empresas a pasar de la improvisación a la planificación, y a los trabajadores a participar activamente en la gestión de sus condiciones laborales. Si se aplica con método y voluntad de diálogo, la Ley 2466 puede convertirse en un motor de formalización, productividad y confianza mutua. Si se deja en el papel, será otra oportunidad perdida en la historia de las reformas laborales en Colombia.
